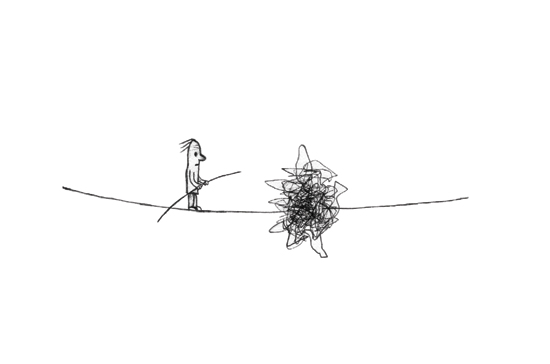Meter los ruidos de la
ciudad en un frasco. Sellarlo al vacío.
Guardar el calor de la
ciudad en el bolsillo de la campera de la abuela. Que se lo devoren las polillas.
Invitar al humo de la ciudad
a merendar. Darle un té de boldo.
Llevar al psiquiatra los automóviles
de la ciudad. Que les receten psicotrópicos.
Conquistar a los intensos
peatones de la ciudad. Citarlos a una cena a la luz de las velas en el cerro
Uritorco. Dejarlos plantados.
Embalar los mosquitos de la
ciudad. Mudarlos al inframundo.
Anotar a los murciélagos de
la ciudad en un curso de superhéroes. Que se conviertan en Batman.
Al fin, mirar por la ventana
la ciudad apaciguada, tomar el mate y suspirar, de falso alivio.